
Fracasar para avanzar: por qué el 95% de tropiezos de la IA generativa detectados por el MIT forman parte del camino
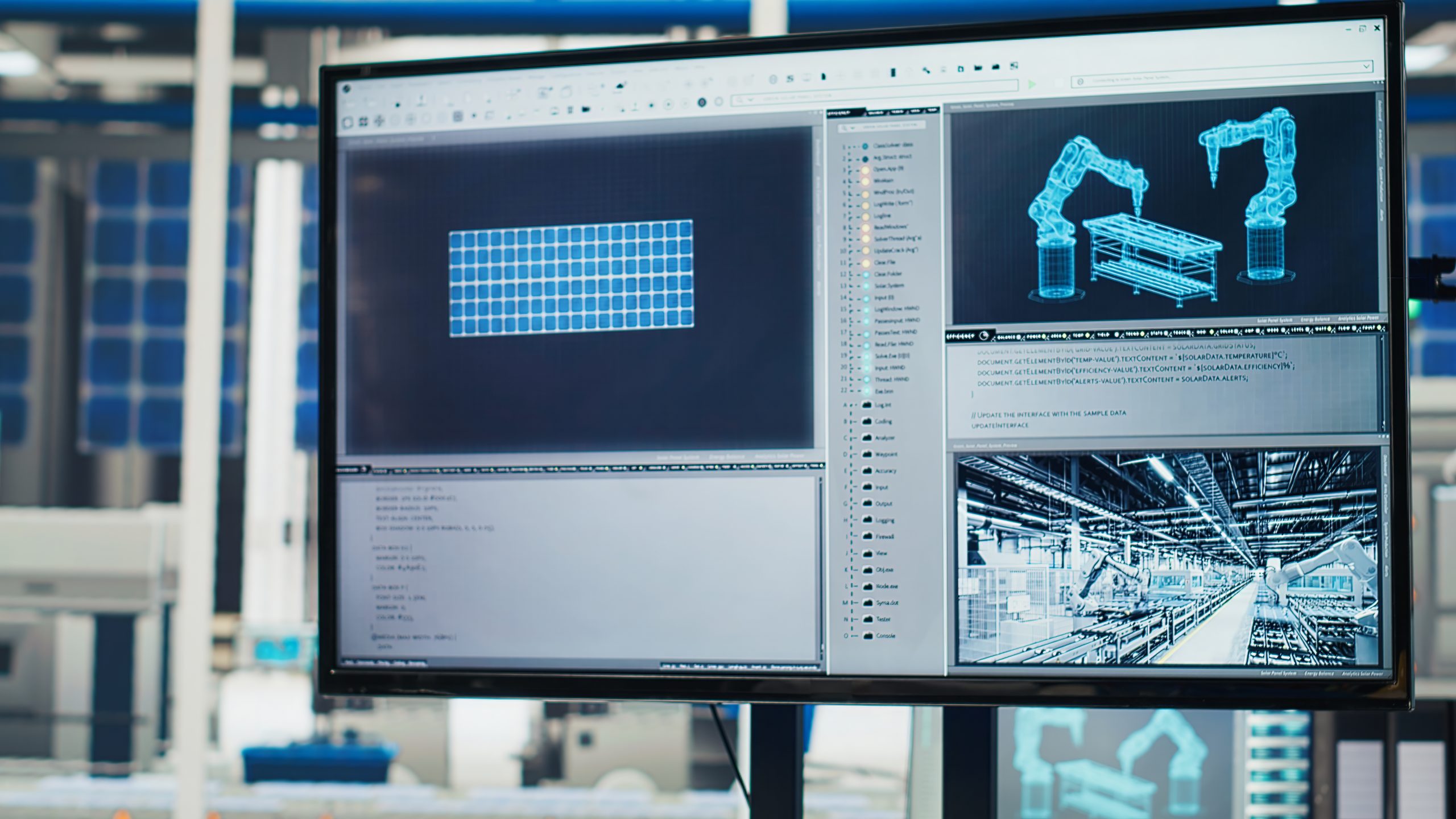
La inteligencia artificial generativa irrumpió en el mundo empresarial con la promesa de transformar industrias enteras. En apenas dos años, miles de compañías lanzaron pilotos, destinaron presupuestos millonarios y llenaron titulares con la expectativa de un cambio inminente. Sin embargo, la realidad está siendo menos lineal.
Un reciente informe del MIT , ‘The GenAI Divide: State of AI in Business 2025’, ofrece un dato que podría sonar desalentador: el 95% de los pilotos de IA generativa no ha generado retorno efectivo en las cuentas de resultados. Apenas un 5% de los proyectos consigue escalar hasta convertirse en herramientas con repercusión para el negocio. Esto ha provocado una avalancha de reacciones por parte de voces críticas que dudan del potencial efectivo de la IA generativa aplicada al mundo real.
¿Significa esto que la IA generativa ha sido sobrevalorada? La respuesta es más matizada. Este aparente fracaso no habla de la invalidez de la tecnología, sino de un proceso natural en el desarrollo de toda innovación transformadora: errar, aprender y corregir antes de consolidar los casos de uso. Además, entra en juego la ‘brecha de aprendizaje’: la mayoría de sistemas fracasan porque no aprenden ni se adaptan. Los proyectos que funcionan son los que combinan memoria, personalización e integración efectiva en los procesos específicos de cada organización.
El entusiasmo inicial llevó a que más del 80% de las empresas probara herramientas como ChatGPT o Copilot, y que cerca del 40% llegara a desplegarlas oficialmente. Sin embargo, estos sistemas, aunque útiles para tareas individuales, rara vez han logrado un impacto concreto en la rentabilidad.
Más allá de los chatbots, los proyectos empresariales a medida han chocado con un muro: solo el 5% de las soluciones internas o de proveedores alcanza la fase de producción. La causa no es la calidad de los modelos ni las limitaciones técnicas, sino su incapacidad de aprender, recordar y adaptarse a los flujos de trabajo concretos de cada organización.
Aprender de los fracasos
Lo que el MIT describe como ‘GenAI Divide’ no debería interpretarse como una condena, sino como un recordatorio de que toda tecnología disruptiva atraviesa una fase de prueba y error. Ocurrió con la electrificación o con internet: primero hubo una ola de entusiasmo, después una etapa de desilusión y, finalmente, la consolidación de los casos de uso que realmente marcaron la diferencia.
Cada piloto fallido ofrece información importante: permite descartar caminos inviables, validar dónde no encaja la tecnología y descubrir áreas donde sí puede aportar valor. Según el informe, las funciones administrativas y de back office (finanzas, compras, soporte) ofrecen mayor retorno que las áreas más visibles y fáciles de mejor, como ventas y marketing, que, no obstante, concentran más del 50% del presupuesto actual en IA.
Por otro lado, los empleados están cruzando la “división” por su cuenta. El informe habla de un fenómeno creciente: la ‘shadow AI’. Aunque solo el 40% de las compañías paga suscripciones corporativas, en el 90% de ellas los trabajadores utilizan cuentas personales de ChatGPT o Claude para automatizar parte de sus tareas diarias. Este uso no regulado demuestra que la tecnología ya está aportando beneficios prácticos, aunque de forma desordenada. Las empresas que sepan canalizar este impulso espontáneo tendrán más opciones de encontrar rápidamente los casos de uso con verdadero potencial.
El MIT identifica patrones claros entre quienes sí logran cruzar la “GenAI Divide”. Las startups exitosas no construyen plataformas genéricas, sino soluciones concretas, muy integradas en un flujo de trabajo específico y con capacidad de aprendizaje continuo. Además, las empresas eficaces prefieren comprar antes que construir, descentralizan la experimentación y exigen resultados medidos en métricas de negocio. Estas compañías muestran que el camino pasa por la personalización, la integración y la capacidad de aprendizaje, no por acumular pilotos que nunca llegan a escalar.
Según el informe, el verdadero cambio llegará con la ‘Web Agéntica’: un ecosistema de agentes autónomos capaces de coordinarse, aprender y ejecutar tareas complejas en red. Protocolos emergentes como MCP, A2A o NANDA anticipan un futuro donde las aplicaciones estáticas den paso a sistemas vivos y adaptativos.
El mensaje del informe es claro: los tropiezos actuales no deben interpretarse como fracaso, sino como peajes necesarios. El hecho de que la mayoría de proyectos no haya generado aún beneficios directos no significa que el camino sea equivocado; significa que estamos en la etapa de depuración, donde los experimentos fallidos pavimentan la ruta hacia los usos que sí transformarán sectores enteros.
La historia de la innovación tecnológica demuestra que este patrón es normal. La clave no es evitar los errores, sino aprender rápido de ellos, mantener una mentalidad exploratoria y no abandonar la carrera antes de tiempo. Hoy los proyectos pueden parecer frágiles y dispersos; mañana, gracias a ellos, surgirán los casos de uso que realmente cambiarán las reglas del juego.

 María José Martínez
María José Martínez 


